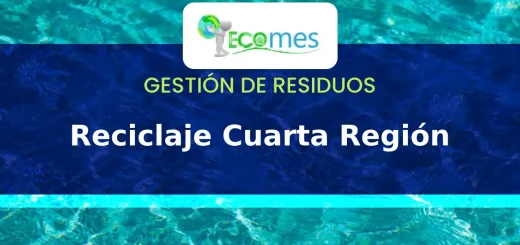Depósitos de relaves en Chile: costos y oportunidades ineludibles de un país minero

En 2024, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó la Agenda de Relaves 2025-2026, una hoja de ruta que busca acelerar la aplicación de medidas concretas frente a uno de los mayores pasivos ambientales del país. El plan se complementa con la adhesión de Chile al Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves (GISTM), que obliga —entre otras exigencias— a informar a las comunidades sobre cualquier riesgo o posible falla estructural en tranques y depósitos. Este compromiso internacional se suma a los objetivos trazados por la Política Nacional Minera 2050, que fija metas ambiciosas: eliminar todos los depósitos críticos antes de 2030 y erradicar los abandonados para 2050. Un desafío mayúsculo para una industria que busca compatibilizar su desarrollo con la responsabilidad socioambiental y la confianza ciudadana. Fuente: Más Minería Energía, 2 de agosto de 2025.
El numerónimo 27F carga un significado imborrable para muchos chilenos. Cada cierto tiempo, la naturaleza le recuerda al ser humano que es sólo un habitante más en un planeta que sigue sus propias leyes. El terremoto de 2010 detuvo la vida cotidiana del país con un movimiento telúrico de magnitud 8,8 MW, el segundo más fuerte en la historia de Chile, solo superado por el de Valdivia en 1960, que alcanzó los 9,5 MW.
Para Henry Jurgens, aquella madrugada del 27 de febrero marcó un antes y un después. El violento sismo provocó el colapso de un depósito de relaves mineros abandonado, desatando un alud de desechos tóxicos con presencia de cianuro y mercurio, que se precipitó por una quebrada y arrasó la casa de la familia Gálvez Chamorro, cobrando la vida de todos sus miembros. Ellos eran cuidadores del fundo Las Palmas, donde Jurgens se había radicado desde 2002 con su esposa e hijas.
 Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves. A la izquierda, zona afectada por el colapso del depósito de relaves en Las Palmas.
Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves. A la izquierda, zona afectada por el colapso del depósito de relaves en Las Palmas.
Fuente: Fundación Relaves
Al adquirir el predio, ubicado en la comuna de Pencahue, región del Maule, el agricultor no recibió ninguna advertencia por parte del corredor de propiedades ni de la Municipalidad. Lo que para él parecía “solo un cerro de arena” era, en realidad, un acopio de residuos abandonados de la exMinera Las Palmas, empresa que extrajo oro entre 1980 y 1997, y cuyo principal propietario era Francisco Javier Errázuriz. Al final de su período operativo presentó su plan de cierre, aunque luego se declaró en quiebra.
A raíz de la tragedia, Jurgens decidió crear la Fundación Relaves con el objetivo de visibilizar la existencia de cientos de depósitos en condiciones similares a lo largo del país y alertar sobre los riesgos que implican para la salud humana y los ecosistemas. Se trata de una tarea especialmente desafiante en Chile, principal productor de cobre a nivel global, donde la minería constituye el pilar del modelo económico nacional.
En este escenario, los intereses de la industria suelen entrar en conflicto con la sostenibilidad de sus operaciones. Fortalecer la gestión de los relaves se vuelve, así, un paso indispensable para avanzar hacia un equilibrio real entre crecimiento y bienestar socioambiental. Pero ¿qué tan preparado está el país para enfrentar este desafío?
¿Qué son los relaves mineros?
Los relaves son el material de descarte generado durante el procesamiento de minerales, principalmente, en plantas concentradoras que tratan minerales sulfurados. Este proceso, conocido como flotación, consiste en moler el mineral extraído y mezclarlo con agua y reactivos químicos para que las partículas de cobre se adhieran a burbujas de aire y floten, separándose del resto.
En concreto, estos residuos son una mezcla de partículas finas de roca, minerales sin valor económico, agua de transporte y compuestos químicos usados durante el beneficio del mineral, que corresponden al 98%-99% de todo el material extraído y procesado. Después de su generación, debe ser trasladado y almacenado en un depósito de relave: obra estructurada de forma segura diseñada y administrada para contener los relaves producidos por la operación minera.
Según su tipo de construcción, los depósitos se clasifican en tranques o embalses. Los tranques, más comunes en Chile, se construyen con la fracción más gruesa del relave (arenas), formando una cubeta donde los sólidos finos sedimentan y en la superficie se acumula una laguna de aguas claras. En cambio, los embalses emplean material de empréstito en sus muros de contención e incorporan sistemas de impermeabilización en el coronamiento y el talud interno.
 Esquema de un tranque de relaves. Fuente: Sernageomin.
Esquema de un tranque de relaves. Fuente: Sernageomin.
 Esquema de embalse de relaves. Fuente: Sernageomin.
Esquema de embalse de relaves. Fuente: Sernageomin.
Dentro de las alternativas de construcción del muro de los tranques, están los de crecimiento “aguas abajo”, “eje central o mixto” y “aguas arriba”. Este último está prohibido en nuestro país desde el año 1970 porque sus muros son menos resistentes frente a sismos y condiciones climatológicas locales.
 Método “aguas abajo”. Fuente: Sernageomin
Método “aguas abajo”. Fuente: Sernageomin
 Método “aguas arriba”. Fuente: Sernageomin.
Método “aguas arriba”. Fuente: Sernageomin.
 Método “eje central”. Fuente. Sernageomin.
Método “eje central”. Fuente. Sernageomin.
Riesgos socioambientales: colapsos estructurales
Los riesgos de los relaves activos (en operación) y de aquellos clasificados como pasivos ambientales mineros (inactivos y abandonados) se relacionan fundamentalmente con dos grandes factores: los riesgos asociados a la estabilidad física y los derivados de la contaminación del ambiente.
El riesgo asociado a la estabilidad física está vinculado principalmente a fallas en el muro o talud del tranque, que pueden provocar la liberación violenta de los relaves depositados, tal como ocurrió en el fundo Las Palmas en 2010. Las causas más frecuentes de estas fallas incluyen sismos, alteraciones en el sistema de disposición de relaves y eventos hidrogeológicos extremos. Este tipo de accidentes puede estar asociado a fenómenos de licuefacción, donde los relaves se comportan como un fluido, avanzando a gran velocidad y distancia.
Oscar Labarca, jefe de Proyectos de Ardum Ingeniería -firma especializada en soluciones geotécnicas para proyectos mineros-, precisa que este fenómeno se produce principalmente por overtopping (rebalse), que ocurre cuando el depósito se llena de agua (por lluvias o eventos externos) y esta agua pasa por encima del muro de contención, generando un daño considerable y potencialmente un colapso de la estructura (…) Los sistemas de drenaje y vertederos de seguridad son como fusibles clave para el control, y su mantenimiento es fundamental para la seguridad del depósito”.
Respecto a los depósitos de relaves abandonados, Labarca explica que en muchos casos corresponden a instalaciones antiguas, pertenecientes a “empresas que se han extinguido o son actividades que en algún momento fueron muy informales”. Además, al haber sido construidos con estándares menos exigentes que los actuales y no contar con una vigilancia permanente de la autoridad, “suelen tener mayor riesgo de colapso”, sostiene.
El cambio climático ha intensificado estos riesgos. Según la NASA, el aumento de precipitaciones intensas en cortos periodos incrementa la probabilidad de deslizamientos y fallas estructurales de estas construcciones.
Contaminación silente e impacto en la salud de la población
El segundo factor de riesgo, relacionado a la estabilidad química de los depósitos de relaves, incluye afectación del medio ambiente a través de varios mecanismos, entre ellos, las infiltraciones de aguas contaminadas hacia napas subterráneas o canales de riego, que pueden comprometer la calidad del agua potable y dañar los cultivos, afectando directamente la salud humana y la biodiversidad.
Según estudios, los relaves pueden liberar metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y cromo, sustancias con propiedades cancerígenas, neurotóxicas y genotóxicas que se bioacumulan en el organismo. Su exposición prolongada puede causar daños irreversibles, especialmente en fetos y niños. A esto se suman metales traza en concentraciones excesivas -como cobre, molibdeno, zinc y manganeso- que pueden afectar el hígado, los riñones, el sistema nervioso e inmune, y generar trastornos reproductivos.
Asimismo, los residuos mineros contienen compuestos químicos industriales, como los xantatos y el ácido sulfhídrico, con potencial para disolver metales tóxicos o interferir en funciones biológicas esenciales. Estos químicos provocan irritación en ojos y piel, problemas respiratorios y efectos neurológicos crónicos. Los sulfatos, en tanto, pueden acidificar los suelos, dañar los cultivos y aumentar la toxicidad del material particulado.
Otro fenómeno frecuente es la dispersión de polvo tóxico en suspensión, que se produce cuando los depósitos quedan expuestos a condiciones de viento. Se trata de partículas finas PM10 y PM2,5, asociadas a un aumento en enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer pulmonar.
Telye Yurisch, economista y miembro de Fundacion Teram, explica que “las afectaciones (en la salud) pueden ser múltiples. La dificultad está en que no se pueden relacionar directamente con el contenido de los depósitos. El relave tiene un nivel de toxicidad alta por sus contenidos. Como el 80% de ellos no tienen un monitoreo permanente porque no están activos, son un peligro permanente porque no están cerrados ni física ni químicamente”.
Evolución del marco regulatorio en Chile
La regulación de depósitos de relaves en Chile nació tras el terremoto de 1965, que causó el colapso de dos tranques en la mina El Soldado, en la región de Valparaíso. El aluvión de residuos mineros cubrió por completo el pueblo El Cobre, provocando la muerte de más de 200 de sus habitantes. Esto motivó simposios internacionales que llevaron a un cambio técnico y normativo, materializados en el Decreto Supremo N° 86 de 1970, que estableció normas para el diseño y operación de los depósitos de relaves, prohibiendo la construcción “aguas arriba” por su vulnerabilidad sísmica.
Para Roberto Mallea, antropólogo y especialista en Desarrollo Comunitario de Codelco, “después de la década de los 60, los vaciamientos de embalses no son tan masivos como en otros países, porque la legislación chilena en esta materia es muy robusta desde hace mucho tiempo”.
Más tarde, la normativa sobre relaves evolucionó más allá de la seguridad estructural, incorporando la protección ambiental. En 1994, la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que obliga a someter los proyectos mineros a una revisión ambiental desde sus etapas iniciales.
En 2008, el Decreto Supremo N° 248, que reemplazó la norma de 1970, fue un punto de inflexión en la materia. Estableció estándares más estrictos para el diseño, operación y cierre de depósitos, y asignó a Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) la fiscalización técnica. Posteriormente, en 2012, la Ley N° 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, instauró la exigencia de planes y garantías financieras desde el inicio, además de un fondo para mantención y monitoreo post-cierre, enfocado en la estabilidad a largo plazo.
Aunque esta última ley se perfeccionó en 2015, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, critica que no es retroactiva y no obliga a las empresas a mantener los tranques tras el post-cierre, dejando una “basura botada” que genera costos “a perpetuidad” para los municipios.
En tanto, Henry Jurgens, valora la Ley Cierre de Faenas Mineras porque “va a servir para el futuro”, pero concuerda con el edil en que “dejó afuera todos los relaves abandonados (…) Chile no tiene un mapa o una carta de navegación de qué es lo que vamos a hacer con todos estos territorios posthumanos que estamos provocando”.
A nivel hídrico, desde 1981, el Código de Aguas regula los tranques de relaves de gran tamaño, exigiendo autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) para depósitos con capacidad superior a 50.000 m³ o muros mayores a 5 metros. En 2015, el DS N° 50 excluyó de esta norma a relaves en pasta o filtrados, por sus menores riesgos hidráulicos. La fiscalización de los aspectos hídricos y ambientales se coordina hoy entre la DGA, la Superintendencia del Medio Ambiente y Sernageomin.
En 2022, la SMA fortaleció el control mediante la exigencia de monitoreo continuo y en línea en depósitos activos. Actualmente, el marco normativo del organismo se encuentra en proceso de actualización, con una propuesta de nuevo reglamento que busca incorporar estándares internacionales y fortalecer la participación comunitaria en la gestión de relaves.
Políticas públicas: una hoja de ruta en construcción
Para complementar el marco legislativo y fortalecer el manejo responsable de los depósitos activos, en 2016, se lanzó el Programa Tranque, una iniciativa público-privada que implementó sistemas estandarizados de monitoreo y alerta temprana, mejorando la operación y la respuesta ante emergencias.
En 2019, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se presentó el Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible, que integró seguridad para las comunidades, protección ambiental y economía circular, promoviendo la reubicación y el reprocesamiento de relaves abandonados.
Posteriormente, en 2023, la Política Nacional Minera 2050 incluyó metas claras para la gestión de relaves: eliminar los depósitos críticos antes de 2030 y los abandonados para 2050, asegurar el monitoreo integral de todos los depósitos activos y fomentar la reutilización de residuos mineros, alineando la minería chilena con estándares globales de sostenibilidad. Cabe destacar que la misma iniciativa reconoce que aún no existe una definición formal de “depósitos críticos” y propone crear una metodología para su identificación.
Como parte de estos compromisos, Chile ha ido incorporando directrices internacionales como el Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves (GISTM), norma creada tras la tragedia de Brumadinho (Brasil, 2019) y lanzada en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI). Este estándar establece lineamientos técnicos y éticos para garantizar la seguridad durante todo el ciclo de vida de los depósitos, enfatizando la prevención de fallas, la transparencia con las comunidades y la rendición de cuentas.
En la industria nacional, la adhesión al GISTM es principalmente de carácter voluntario y la gran minería cuenta con empresas que están implementándolo, como Codelco, Antofagasta Minerals, BHP, Anglo American, entre otras. Según Jurgens las compañías adheridas al estándar “tenían que estar en julio del 2025 ya cumpliéndolo, cosa que Chile no está ni cerca”.
Pese al trabajo realizado, el avance del Plan Nacional de Depósitos de Relaves fue más lento de lo esperado, por lo que el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó en 2024 la Agenda de Relaves 2025-2026, como una hoja de ruta concreta para acelerar la implementación de medidas.
Según el Ministro de Minería , esta política prioriza las acciones y líneas de trabajo más “urgentes” y “consensuadas” del plan original. Entre sus ejes, se contempla la elaboración de una guía orientativa para proyectos de reprocesamiento, en coordinación con Sernageomin, y el desarrollo de un programa para la reubicación y remediación de relaves.
Al respecto, Yurisch afirma: “Yo prefiero no destacar ninguna propuesta, ni el Plan Nacional de Relaves de Sebastián Piñera, ni la iniciativa de este Gobierno, porque son placebos que no solucionan el problema principal. Lo que nosotros promovemos como sociedad civil es una ley específica de pasivos ambientales mineros, dada la peligrosidad de estos depósitos”.
Por su parte, la Subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, asegura que desde el lanzamiento de la Agenda se ha avanzado concretamente en importantes aspectos como “la implementación de la Plataforma Pública de Depósitos de Relaves y la modificación del Decreto Supremo N° 248”.
Actualización del DS N° 248: hacia un modelo más transparente y preventivo
Desde la cartera liderada por la ministra Aurora Williams, precisan que los elementos centrales de la actualización del Decreto Supremo N° 248, que está en su fase de revisión y ajuste final, incluyen “la incorporación de una clasificación por consecuencias, que permitirá evaluar el riesgo de cada depósito según el área potencial de inundación en caso de colapso y, a partir de esa evaluación, establecer requisitos diferenciados en materia de control, monitoreo y reportabilidad”.
Un funcionario de una importante minera que opera en el país y que también trabajó en el sector público del rubro, complementa que la propuesta busca adaptar la normativa internacional como el GISTM a la realidad y la idiosincrasia chilena. Particularmente, el profesional valora la clasificación por consecuencias que incorpora la iniciativa, ya que es un concepto central del estándar global porque “permite orientar los estudios, la caracterización y los factores de diseño, concentrando esfuerzos en los depósitos con mayores potenciales impactos en caso de falla”.
Labarca, por su parte, considera que la modificación del N° 248 está “bien encaminada” al incorporar el estándar global. Sin embargo, argumenta que muchas de las medidas propuestas están bien definidas para depósitos grandes y no para los de menor envergadura. Esto es relevante, afirma, ya que en Chile la mayoría de los depósitos que existen son medianos y pequeños.
Además, la propuesta prohíbe explícitamente la disposición de relaves en cuerpos de agua naturales, como ríos, lagos o el mar; establece requisitos diferenciados según nivel de riesgo; incorpora planes de monitoreo con umbrales críticos y avisos obligatorios; y contempla la figura de ingeniero de registro independiente, esencial para asegurar la trazabilidad y la seguridad estructural.
Sobre el rol del ingeniero de registro, Labarca aclara que “viene a ser como un externo que está preocupado de la seguridad de los depósitos e interactúa con la plana que está preocupada de producir”.
Actualmente, según Jurgens, en Chile no existen planes de monitoreo realizados por terceros independientes; el seguimiento recae únicamente en las autoridades gubernamentales y compañías mineras. “Los reportes de cómo está la estabilidad física y química del tranque y todos los parámetros los entregan las mismas empresas trimestralmente. ¿Cómo se aseguran de que están diciendo la verdad?”, manifiesta el activista.
Situación actual de los depósitos de relaves en territorio nacional
De acuerdo a los registros del Catastro de Depósitos de Relaves elaborado por Sernageomin, hasta mayo de 2025 existían en Chile 828 de estas instalaciones, lo que posiciona al país como el tercero con más depósitos a nivel mundial. De ese total, 625 están inactivos y 53 abandonados, sumando un 81,9% del inventario. Atacama es la región con mayor concentración de ellos (366).
Tanto los depósitos inactivos y abandonados históricos constituyen uno de los principales problemas ambientales del sector minero, especialmente porque la mayoría fue dispuesta sin un proceso adecuado de cierre. En la medida que impliquen un “riesgo significativo” para la salud, la seguridad de las personas o el medio ambiente, se clasifican como Pasivos Ambientales Mineros (PAM).
De acuerdo con el Código de Aguas, un tranque de relaves se considera de gran tamaño si su capacidad supera los 50.000 m³ y/o su muro los 5 metros de altura. Según datos del Sernageomin, 360 depósitos tienen una capacidad autorizada que cumpliría con el primer criterio, aunque actualmente presentan distintos niveles de ocupación. Llama la atención que el catastro del ente fiscalizador no cuente con información sobre el volumen actual de 680 (66,7%) de estas instalaciones, y que en 19 de ellos éste supere la capacidad aprobada por la autoridad.
En otra arista, los registros del inventario muestran que hay 231 tranques construidos con el método “aguas arriba” en el país, considerado menos resistente frente a sismos y condiciones climáticas adversas. De ellos, un 74% se encuentra en la región de Coquimbo.
Fiscalización y acceso público a la información
El Sernageomin es el principal ente técnico y fiscalizador de los depósitos de relaves en Chile. Supervisa su diseño, operación, modificación y cierre, exigiendo estudios técnicos y manuales detallados para garantizar su estabilidad física y química. Además, fiscaliza los planes de emergencia y mantiene el Catastro Nacional de Depósitos de Relaves, que es de acceso público y se basa en informes trimestrales de operación y mantención.
Con el objetivo de fortalecer la disponibilidad y comprensión de esta información, Sernageomin desarrolló la Plataforma de Depósitos de Relaves. Esta herramienta reemplaza la entrega de datos en formato Excel por un sistema dinámico en Power BI, que permite revisar, sistematizar y visualizar la información a través de mapas, gráficos y tablas de manera inmediata, facilitando su uso por distintos públicos interesados.
Sin embargo, Yurisch comenta que muchos de los depósitos abandonados e inactivos no figuran en el catastro de Sernageomin y sostiene que no existe una base de datos bien estructurada que permita conocer de forma transparente y actualizada los niveles de riesgo de estas instalaciones. “El trabajo que hace Sernageomin es completamente infructuoso porque hace evaluaciones preliminares de riesgo que quedan en planillas físicas, y cuando pides la información, te dicen: ‘no tengo la información, no está sistematizada. La evaluación preliminar de Sernageomin es cualitativa. Es la apreciación de una persona que llena una ficha”.
En cambio, un exfuncionario de Sernageomin comenta que el catastro de relaves de la institución “está relativamente completo (…) Yo creo que el futuro ahora es tomar el catastro y actualizarlo mediante la información en línea del Programa Tranque. Porque al final el catastro existe, dice una altura, un área, pero esto los tranques grandes lo van cambiando día a día. Actualizaciones en tiempo real con la información en línea de las empresas”.
Por su parte, Labarca señala que la industria está avanzando hacia una mayor apertura, aspecto que considera clave para generar confianza en la comunidad en materia de seguridad. “El GISTM pone un fuerte énfasis en la transparencia y la comunicación con las comunidades, un área en la que Chile está recién empezando a transparentar sus números (…) La SMA es un poquito más transparente, uno puede rastrear algunas cosas en su plataforma, pero en el Sernageomin es más difícil”, asegura el profesional.
En ese sentido, el ingeniero destaca el caso de Canadá, donde “después de los colapsos grandes como en Mount Polley, se publicó toda la información sobre las fallas. Esa es una tendencia que deberíamos tener también acá: no ocultar la información, sino transparentarla (…) Allá tienen monitoreo en línea abierto, tú te puedes ingresar a la plataforma y ver cómo está su depósito, tienen todos sus números y presentan sus evoluciones y desarrollo”.
En cuanto a la capacidad con la que cuenta Sernageomin para desarrollar su labor, Jurgens indica que “tiene alrededor de 500 funcionarios, de los cuales más de la mitad está en Santiago y dedicados a temas de volcanes, de geología en general. En el norte hay alrededor de 150 o 200 funcionarios, de los cuales sólo una parte está en terreno. Es una agencia muy pequeña (…) no se condice con el tamaño y la calidad de minería que se quiere hacer en este país. O sea, si queremos hacer minería seria y sustentable, tiene que ser en todos los eslabones de la cadena productiva”.
El alcalde de Calama, en tanto, sostiene que en términos de fiscalización, la institución “muchas veces actúa a través de denuncias”, debido a la falta de dotación y limitados recursos económicos con los que cuenta para abarcar todos los depósitos de relaves que existen en la zona y el resto del país.
La Superintendencia de Medioambiente es otro actor clave en la inspección de los relaves mineros. Su titular, Marie Claude Plumer, detalló a Más Minería Energía, que el organismo supervisa más de 50 depósitos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en coordinación con la Dirección General de Aguas (DGA) y Sernageomin. El foco principal, está en “dar seguimiento a las medidas de control de infiltraciones que se encuentran exigidas en las RCA (uso de drenes, piscinas y/o barreras hidráulicas, entre otras), así como también a los datos de calidad de aguas y niveles freáticos que son monitoreados por las compañías mineras en sus respectivos Planes de Seguimiento Ambiental”.
Sin embargo, Plumer reconoce que “se ha identificado la necesidad de avanzar en la definición de criterios homogéneos para su seguimiento, debido a que la evaluación ambiental se realiza caso a caso”. Para enfrentar esta brecha, la SMA ha desplegado una estrategia de vigilancia centrada en el componente agua, implementando un “nuevo estándar técnico para la reportabilidad de estas instalaciones en materia de estabilidad química”, junto con iniciativas para “potenciar la vigilancia ambiental, la detección oportuna de desviaciones y la corrección temprana”, mediante herramientas como la conexión en línea y el reporte electrónico.
A estas medidas se suma la plataforma MOSARE, desarrollada por el Centro de Modelamiento Matemático en conjunto con la Subsecretaría de Minería, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) y Sernageomin, que permite monitorear en forma continua depósitos inactivos y abandonados. Mientras, los informes de seguimiento que deben presentar los titulares para cumplir con sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), la superintendenta indica que “se encuentran disponibles públicamente en el Sistema Nacional de Información de Focalización Ambiental (SNIFA) de la SMA”.
No obstante, para Jurgens, el alcance de la SMA sigue siendo limitado, ya que “solo fiscaliza denuncias o el cumplimiento de las RCA, y la mayoría de los relaves abandonados no tienen RCA”. Asimismo, asegura que “prácticamente, todos los tranques tienen infracciones de la SMA por infiltraciones y casi nunca terminan en sanciones efectivas que incentiven el cumplimiento de la ley, sino en reparaciones a las comunidades aledañas, más en la lógica compensatoria que en corregir la causa del daño”.
Por eso, dice el agricultor, “necesitamos urgente una ley de calidad de suelo. El Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud y la DGA están obligados a realizar mediciones de suelo y de agua en zonas expuestas, y esto no se está haciendo en Chile.
Gestión de emergencias y desafíos en el control de riesgos
Para enfrentar el riesgo de fallas en depósitos de relaves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y Sernageomin han desarrollado herramientas como el Plan de Emergencia por Variable de Riesgo y un protocolo específico para emergencias en tranques, con el objetivo de “fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes”. Además, Sernageomin lidera el desarrollo del Observatorio Nacional de Peligros Geológicos y Mineros, iniciativa que busca “robustecer el monitoreo de depósitos de relaves y centralizar información crítica para la gestión de riesgo de desastres”, indican desde el Ministerio de Minería.
En relación a la preparación de la ciudadanía ante posibles desastres causados por depósitos de relaves, Oscar Labarca valora especialmente una innovación que incorpora el GISTM: la obligación de socializar la información sobre posibles fallas estructurales de estas construcciones, para que las comunidades puedan reaccionar adecuadamente en caso de emergencia. Entre las iniciativas que se pueden implementar en ese ámbito, destaca la organización de simulacros “para ver cómo responde la población, porque generalmente ante el colapso de un depósito uno tiene un trecho corto para avisarle a la gente que tiene que tomar resguardo, como en los tsunamis”.
En cuanto a su experiencia a nivel local, el alcalde de Calama comenta que la comuna cuenta con un Plan de Emergencia Comunal (PEC) y un Plan de Gestión de Desastres que involucra a múltiples organismos públicos, y que se realizan simulacros de fallas aproximadamente dos veces al año, con recursos ministeriales, municipales y de la industria. Sin embargo, critica la falta de transparencia de Codelco respecto al tranque Talabre: “no tenemos la garantía de que ese tranque tenga los respaldos suficientes para poder contener la basura industrial” en caso de emergencia.
Respecto al rol que cumple la industria en la materia, Mallea dice que la División El Teniente de Codelco ha participado activamente en el Plan de Emergencia Comunal (PEC), no solo proporcionando información técnica, sino también “socializando el riesgo” con las comunidades. Afirma que, de esta manera, se generan medidas para “actuar de manera temprana, pero al mismo tiempo tener una cantidad de acciones preventivas”, como la implementación de señalética, sirenas, equipamiento de emergencia y planes de evacuación”.
Sin embargo, la ausencia de una clasificación clara de riesgos preocupa a expertos y autoridades. Labarca advierte que son los depósitos antiguos y abandonados los que revisten mayor peligro, ya que “no están bajo control”, por lo que su estado genera “una incertidumbre muy grande” para las comunidades cercanas.
Telye Yurisch coincide con la apreciación del ingeniero, y sostiene que “un relave inactivo significa que no tiene un monitoreo, y si está abandonado, mucho peor, no hay un responsable (…) Los organismos fiscalizadores no son capaces de abarcar todos estos depósitos abandonados e inactivos en la actualidad”. Por eso, insiste en la urgencia de una ley de pasivos ambientales mineros que permita gestionar integralmente estos depósitos, la “gran deuda histórica socioambiental de la minería chilena”.
El activista también asegura que esta ausencia de gestión no responde a limitaciones técnicas, sino a “una imposibilidad económica presupuestaria”. Critica además la propuesta de la industria de crear un fondo público para su remediación: “No tenemos por qué con plata de todos los chilenos y chilenas remediar los pasivos de un sector que se enriquecía todo este tiempo. Es injusto, ¿no?”.
Para Jurgens, el desafío que representan los relaves en Chile es complejo y requiere soluciones estructurales que demandan “la voluntad de la gente que tiene el poder y que tiene el dinero” pero percibe poco compromiso por parte de las autoridades y empresas para enfrentar el tema en su real dimensión. “Es un problema que se relativiza, que no se comunica correctamente”.
Esto le hace recordar lo que experimentó después de la tragedia en Las Palmas en 2010, ante la infructuosa búsqueda de explicaciones. “Cuando empecé a tocar puertas para saber por qué había sucedido esto y por qué existía este problema, la verdad es que no obtuve respuesta y en vez de ser tratado como víctima, fui tratado como extraño, como una persona incómoda. Nunca me he sentido escuchado, nunca me he sentido apoyado ni por la minería ni por el Estado de Chile. Hasta hoy ha sido un camino absolutamente solitario”.
Pese a esta situación, es consciente de su responsabilidad como referente en materia socioambiental y, también, del riesgo que implica enviar señales equivocadas a la comunidad: “Yo no puedo recorrer Chile llamando al levantamiento ciudadano porque nos están envenenando (…) Estoy en contra de quemar el país (…) Yo sigo apelando al sentido común”, sentencia.
Los desafíos socioambientales que representan los relaves en el territorio nacional resultan insoslayables, no obstante, representan también una oportunidad para la búsqueda de soluciones desde la innovación. En un segundo capítulo de nuestra investigación, Más Minería Energía explorará las nuevas tecnologías y tendencias en la materia con la visión de construir una industria más sustentable y sostenible con el futuro.